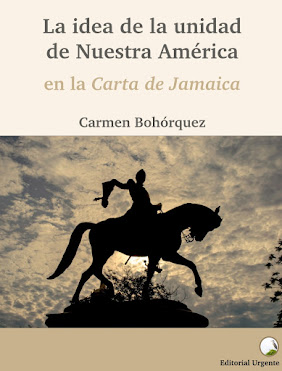© Lectura en voz alta. Antología de poemas de amor
© Compiladora Berta Vega
Poesía. Colección La Cigarra
Foto de portada: Guary Otero
Montaje electrónico: José Javier León
Depósito Legal: N° ZU2021000174
ISBN: 978-980-18-2034-5
Editorial Urgente
www.editorialurgente.blogspot.com
IG @editorialurgente
TW @editorialurgent
You Tube Autopista del Sur
Maracaibo, julio de 2021
Berta Vega. Poeta, Investigadora y Profesora, Emérita, de La Universidad del Zulia. Licenciada en Letras Hispánicas y Magíster en Literatura Venezolana por la misma universidad.
En su trayectoria como docente e investigadora en la Escuela de Letras de LUZ, dictó las cátedras Expresión Oral, Semántica, Sociolingüística, Pragmática y Análisis Crítico del Discurso. Fundó, en esta misma escuela, el grupo Lectura en Voz Alta en el año 2001, acompañada por estudiantes de Letras y Comunicación Social.
Su labor de difusión literaria hizo énfasis en el
acercamiento a las Instituciones Educativas y Comunidades Organizadas
que asisten a las actividades de Lectura en Voz Alta convocadas por
El Teatro Baralt y, eventualmente, PDVSA La Estancia. También ha
participado en seminarios, conferencias, talleres, foros y mesas
redondas en otras universidades e instituciones culturales del país.
Ha publicado Musikós (1988), Poética del
Empedrao (1998), Nombre de Isla, con el que obtuvo el
Premio del Certamen Mayor de las Artes y las Letras (2005) y La
Tristeza no es Sigilo (2008); además de artículos en diversas
revistas nacionales e internacionales.
En octubre de 2021 fue la escritora homenajeada en la Primera Feria del Libro de Maracaibo organizada por la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, y en el marco de esta actividad recibió el principal reconocimiento municipal, la Orden Cacique Nigale, por su trayectoria como maestra de generaciones, promotora de lectura y defensora de la identidad lingüística de esta región.
Por Ana Felicia Núñez
Una antología es de algún modo un acto de amor, una ofrenda al otro. En una antología se comparte todo lo que nos ha tras-tocado, movido, aquello que ha calado hondo. Años de búsquedas, de experimentar sensaciones, sabores, olores, texturas, ritmos, de construir un criterio, nuestro criterio lector.
Se parece entonces a lo que en esencia hace el maestro o la maestra, compartir lo que sabe con el otro, los otros, y provocar a partir de ahí un movimiento interno en el pensamiento que genera, cuando menos, un sentimiento: inquietud, duda, ganas de conocer, de buscar más, incertidumbre, conmoción, alegría...
En una antología, como en una clase, lo que conocemos pasa por un filtro, sutil e intangible, que resume años de investigación, de selección, de experiencias. Convirtiéndose de alguna manera en una forma de presentarnos, de decir quién soy y desde dónde miro el mundo.
Gracias Berta, maestra querida y admirada, por todo lo aprendido, por compartir lo mejor de ti por generaciones, por los niños y las niñas que aprendieron a leer a tu lado en el Teatro Baralt, en las comunidades, y por quienes nos atrevimos a «leer en voz alta». Por más Bertas en todas las escuelas de letras de este país.
Por María Alejandra Hernández
El año pasado en medio de la cuarentena, trajeron a mi casa en Caracas algunas de mis cajas con libros, los libros que había extrañado por cinco años. Fue como un día de fiesta, aún más significativo por el contexto. Para mi sorpresa, había algunos papeles y sobres entre los libros, uno de ellos contenía una antología de poemas de amor, hecha por nuestra profesora Berta Vega, la cual le dio nacimiento al grupo de lectura de la escuela de Letras: Pa´que vos leáis, leé pa’ ver.
Ese año -2001- Berta cerró su clase de «Taller de expresión oral» con la presentación de esa antología, yo había visto la materia el año anterior y debo confesar que morí, junto con otras y otros compañeros, de la envidia. Berta nos invitó a continuar con el trabajo extracurricularmente.
Fue así como comenzó esta historia de amor con la lectura en voz alta, en la parte de atrás del cafetín de la Facultad de Humanidades. En nuestras horas libres, Berta nos dio ese regalo, esos árboles, el cielo sin paredes ni techos de salones fríos por el aire acondicionado, abrió nuestra mente a lo que fue un taller de lectura.
No creo exagerar si digo que todos y todas las que participamos en el grupo aprendimos a leer ahí detrás del cafetín. Hace ya 20 años de aquellos días de lectura. Durante dos años leímos en diferentes espacios de la ciudad y desde entonces ninguno y ninguna de nosotras pudo dejar de leer así.
Berta nos dejó queriendo leer a quien se nos cruzara por estos caminos, en voz alta, a todo gañote. Es por esto que en medio de la cuarentena se me ocurrió buscar a mis compañeros y compañeras para volver a leer en homenaje a nuestra querida profesora, que nos dio ese regalo bajo la sombra de los árboles.
Puedes ver el recital en en canal de Youtube Autopista del Sur